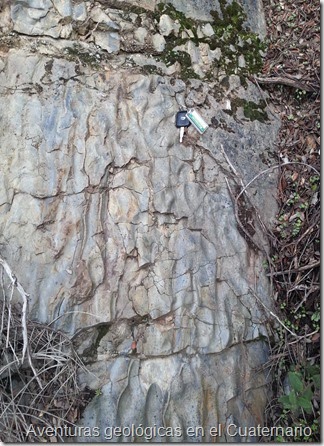Ha finalizado el VI carnaval de Geología. Consulta los resultados de la votación al final de este artículo.
____________________________________________
Esta semana finalizó el V Carnaval de Geología. Gracias a Pimen y su blog Carolus Dixit por la excelente organización y enhorabuena a los participantes más votados. Dicho esto, anunciamos con satisfacción que ya está aquí el...
VI Carnaval de Geología

VI Carnaval de Geología
Participar es muy sencillo y sólo hay que seguir cinco reglas básicas.
- Puede participar cualquier blog o archivo publicable. La temática de este VI carnaval es libre, así que podéis aportar cualquier tipo de contenido relacionado con la geología.
- Las aportaciones pueden enviarse a @ageologicas, a @geocarnaval, dejarse como comentario en esta entrada o como comentario en la página de FB del carnaval.
- Toda participación deberá añadir un texto de este tipo: “Este post participa en el VI Carnaval de Geología alojado por Aventuras geológicas en el Cuaternario“. También puede agregarse el logotipo del carnaval.
- Se permite todo tipo de material: fotografías, texto de referencia, libros…
- Se podrá votar por el Mejor Post de la VI edición durante un mes tras el cierre de la presente edición del carnaval.
Esta edición del carnaval tendrá lugar desde hoy (23 de febrero) hasta el 16 de marzo. Todas las entradas participantes se irán recogiendo al final de este post y se publicarán en el twitter del carnaval.
Declaro inaugurada la VI Edición del Carnaval de Geología.
________________________________________
- El primer artículo participante en este VI Carnaval es de Pedro Castiñeiras (@petromet), que nos habla acerca de las nuevas ideas acerca del origen de la Luna, tan cercana y lejana a la vez. Aparece publicado en su blog en Investigación y Ciencia y lo podéis leer aquí: El origen de la Luna
- El segundo participante es Aventuras geológicas en el Cuaternario, con un artículo acerca de los materiales marinos tortonienses de la Cañada Méndez, en Agua Amarga (Cabo de Gata): Regreso al cabo de Gata: La Cañada Méndez
- El tercer participante es Marta Macho (@ztf_fct) que en su blog ZFT News nos descubre de forma poética un lago de origen meteórico y su importancia en el estudio del clima: El lago Elgygytgyn
- Tenemos cuarto participante: Cosmos-El Universo participa con un artículo acerca de un yacimiento argentino de meteoritos y la interpretación que los aborígenes hicieron de este fenómeno. La tenéis a vuestra disposición aquí: El campo del cielo
- ¡¡Y esto se anima!! Marta Macho (@ztf_fct) repite y en su blog ZFT News nos recuerda al descubridor del Hombre de Pekín: Pei Wenzhong y el hombre de Pekín
- ¡Y otra más! Nahum Chazarra (@nchazarra) aclara la confusión notablemente extendida en los medios de comunicación entre la intensidad de un sismo con su magnitud. Aquí la tenéis: Por qué lo quieren llamar intensidad cuando quieren decir magnitud
- Marta Macho (@ztf_fct) repite y en su blog ZFT News nos anuncia un acto para recordar que la Ciencia también es cosa de mujeres: Día internacional de las mujeres
- Nueva participación de Aventuras geológicas en el Cuaternario, con un artículo acerca del atolón de coral fósil del Hoyazo de Níjar: Regreso al cabo de Gata: El Hoyazo de Níjar
- EHFDQuímica @luisccqq nos habla acerca del agua, esa molécula esencial para la vida, con un bonito recuerdo para un profesor de su juventud (sí, todos hemos tenido uno): Agua, molécula fundamental (V): biología y geología
- Y tú que pensabas que el curling no tenía nada que ver con la geología...@geologoentuvida te hará cambiar de opinión: Un deporte geológico
- Nueva entrada de Marta Macho @ztf_fct (y ya van tres). En esta ocasión en su blog ZFT News nos presenta las curiosas formas geológicas de un karst en areniscas (que haberlos, haylos): Las bandas de Möbius de Jaizkibel
- Pimen (@carolusdixit) estrena su blog colectivo "Un martillo en la mochila" participando en el VI Carnaval con una entrada destinada a evitar confusiones (bien o mal intencionadas): Magnesita de día howlita de noche
_________________________________________
Finalizado el VI Geocarnaval, tan sólo quiero agradecer a todos aquellos que han enviado un artículo su participación. Por otra parte, es de justicia hacer tres menciones especiales:
- A Pedro Castiñeiras (@petromet) por su labor de promoción constante de esta edición del geocarnaval
- Marta Macho (@ztf_fct) que, con sus tres artículos, se lleva el premio a la participación
- Y por último, hemos visto nacer un nuevo blog colectivo "Un martillo en la mochila": para la posteridad queda su primera entrada, destinada a participar en este Carnaval
Y dicho esto, tan sólo nos queda designar el artículo ganador de este VI Geocarnaval. Y para ello, A VOTAR!! Durante dos semanas estará abierto el periodo de votación (hasta las 12 de la noche del domingo 30 de marzo
_________________________________________
Ha finalizado el VI Geocarnaval y el pueblo ha hablado. Aquí tenéis los resultados de la votación para elegir el mejor artículo:
Procedamos, pues, a la entrega de premios.
El artículo ganador del VI Geocarnaval con gran diferencia es de Pedro Castiñeiras (@petromet). Se trata de El origen de la Luna. ¡¡Enhorabuena!! Se lleva el diamante (honorífico)
En segundo lugar tenemos a Óscar Ercilla (@geologoentuvida) que nos ha mostrado el lado geológico del Curling: Un deporte geológico. Esperamos que disfrute de su Corindón.
El artículo ganador del VI Geocarnaval con gran diferencia es de Pedro Castiñeiras (@petromet). Se trata de El origen de la Luna. ¡¡Enhorabuena!! Se lleva el diamante (honorífico)
En segundo lugar tenemos a Óscar Ercilla (@geologoentuvida) que nos ha mostrado el lado geológico del Curling: Un deporte geológico. Esperamos que disfrute de su Corindón.
El Topacio al tercer premio lo comparten ex-aequo Pimen (@carolusdixit) y Marta Macho (@ztf_fct) que respectivamente participaron con sus artículos Magnesita de día howlita de noche y El lago Elgygytgyn. Para partirlo, pueden pedir el diamante o el Corindón a los otros premiados.
Y sin más, con este sencillo acto de entrega de premios, finaliza el VI Geocarnaval. Doy las gracias a todos los participantes y desde el orgullo de haber podido acoger esta edición espero verles a todos de nuevo en el VII Geocarnaval.